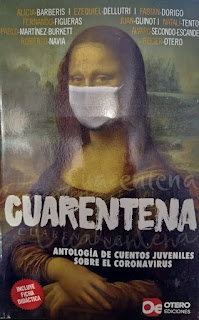Luisa
encuentra la pelotita de golf al pasar el escobillón bajo su cama. La oye rodar
sobre el parqué y luego golpear contra el zócalo. Se sienta sobre el colchón y
esconde la cara entre sus manos. Llora en silencio.
Cuando
termina de limpiar el departamento vuelve al dormitorio, recoge la pelota y la
lleva hasta el cesto de la basura. ¿Cómo pudo haberla olvidado cuando tiró
todos los juguetes de la Yayita? Sin embargo, al llegar frente a la bolsa, se
detiene. Vuelve al comedor y la deja en el centro de mesa, junto con las frutas
de cerámica.
Mientras
se prepara el desayuno, recuerda la noche que encontró a la Yayita. Volvía del
cumpleaños de Mariana, su única nieta. Ni bien Luisa bajó del auto, Mariana
puso primera y se fue; quizás la saludó, pero como no bajó la ventanilla, Luisa
no pudo escucharla. Llovía. Estaba abriendo la puerta de calle cuando oyó un
maullido lastimero. La primera impresión fue un escalofrío y un temblor en sus
piernas. Luisa es alérgica a los gatos –a los seis años sufrió un edema de
glotis que casi la mata por tocar al gato de un vecino–. Llegó al departamento
y fue al balcón a ver sus plantas. Necesitaban agua. Mientras las regaba volvió
a oír los maullidos. Venían del terreno baldío de enfrente. Intentó no pensar
en ellos, pero cuando bajó a dejar la basura en el canasto de la puerta, no
pudo soportar la curiosidad y cruzó a la vereda de enfrente.
Con
la poca luz de la calle pudo ver de dónde venían los maullidos: Una caja junto
al portón. Encontró un palo de escoba y ayudándose con él la acercó a la reja.
Dentro de la caja había un gatito atigrado. Estaba hecho sopa. Volvió a su
departamento. Buscó los guantes de látex que usaba para limpiar el inodoro, un
nailon grueso con el que a veces protegía sus plantas y una toalla vieja. Sacó
de la heladera un poco de leche y la entibió.
Volvió
a la calle y cubrió la caja con el nailon. Ayudándose con el palo de escoba
metió la toalla dentro de la caja y acercó un pequeño tazón con la leche tibia
que el gato empezó a tomar enseguida. Desde ese día, todas las tardes a la
misma hora, Luisa se acercaba hasta la reja y el gato hacía lo mismo desde el
otro lado, comía la comida que Luisa le acercaba (Royal, la mejor marca, según
la veterinaria) y, a veces, también tomaba un poco de agua. Cuando Luisa volvía
a su casa, el gato volvía a su escondite dentro del baldío.
Una
tarde el gato no se acercó a la reja. Luisa lo llamó varias veces, pero no
apareció. Con una osadía inusitada hasta para ella, empujó el portón podrido
hasta que pudo pasar a través del hueco y se metió en el terreno. Encontró al
gatito debajo de unos cartones, casi inconsciente. Con sus guantes de látex
bien calzados, para evitar tocarlo, lo recogió y lo envolvió en un trapo.
Caminó cinco cuadras hasta la veterinaria en la que compraba el alimento que
llevaba todos los días a su pequeño amigo (hasta ese momento ignoraba el sexo
de la Yayita y, por alguna razón, creyó que era macho). Después de revisarla,
la veterinaria le dijo que no se hiciera muchas esperanzas.
–Tiene
parásitos. Es muy chiquita y está completamente deshidratada.
–
¿Qué se puede hacer?
–La
podemos desparasitar, pero si no toma líquido vamos a tener que darle suero. Es
lo más recomendable en estos casos. Podemos esperar a ver si mejora, pero siempre
lo mejor es administrar suero por vía intravenosa.
–Pónganle
suero entonces –dijo Luisa.
La
Yayita estuvo dos semanas internada en la veterinaria. Luisa fue hasta tres
veces por día para visitarla. Se quedaba fuera de la jaula y le hablaba hasta
que notaba sobre sus hombros las miradas de los empleados de la veterinaria.
Al
final la Yayita se recuperó.
–Mire
–dijo la veterinaria–, va a tener que decidir qué hacer con la gatita. Dejarla
otra vez en la calle es condenarla a muerte. Estuvo muy grave y es probable que
tenga secuelas. Va a necesitar mucho cuidado.
–Pero
yo soy alérgica a los gatos.
–Entonces
va a tener que conseguirle un hogar porque no puede volver a abandonarla.
La
veterinaria le dijo a Luisa que le había sacado fotos a la gatita para subirlas
a Facebook a ver si encontraban quién quisiera adoptarla. Luisa no sabía nada
de Facebook, pero no quiso preguntar. Estaba claro que no iba a tener más
remedio que llevarla a su casa por lo menos hasta encontrarle un hogar
definitivo.
Lo
más importante iba a ser definir una estricta rutina. Ya de entrada la Yayita
pareció entender las reglas de la casa y también cuáles eran los lugares a los
que tenía acceso y cuáles los que le estaban vedados. Parecía divertirla ver a
la pobre Luisa enguantada y cubierta de pies a cabeza para evitar que su piel
tocara la de la gata. Lo único a lo que la Yayita no se acostumbraba era a la
aspiradora. Todos los días, con esmero casi religioso, Luisa se levantaba a las
siete de la mañana para pasar la aspiradora y sacar de su departamento los
pelos que la Yayita había dejado regados por toda la casa. Cuando esto pasaba,
la Yayita se instalaba en lo más alto de la biblioteca y desde ahí miraba a su
compañera con desagrado hasta que apagaba y guardaba el ruidoso aparato.
Sin
embargo, la mudanza de la Yayita no resultó tan fácil como Luisa hubiera
deseado. Por un lado, estaba el sarpullido y la urticaria que, por suerte,
siempre se presentaron en lugares de su cuerpo que pudo mantener oculto a las
miradas indiscretas. Por otro lado, estaba su nieta. Semanas después de la
mudanza de la Yayita, Mariana apareció en el departamento, de improviso,
haciendo uso de la llave que Luisa le había dado solo para emergencias.
Indiferente a la visita, la Yayita descansaba panza al sol en la mesa ratona
del balcón.
–
¿Y esto, Luisa? ¿De dónde salió?
–Es
la Yayita, la abandonaron en el baldío de enfrente. La llevé al veterinario
porque estaba deshidratada.
–
¿Estás loca, Luisa? Vos sos alérgica. ¿Te querés suicidar?
Luisa
pensó en contarle que más de una vez lo había pensado, pero le pareció que no
era momento para confesarse y menos con su nieta.
–La
tengo hace tres semanas y no me ha pasado nada. Cuando estoy con ella me pongo
los guantes de látex y todas las mañanas aspiro los pelos. Ni siquiera
estornudé –mintió– desde que ella está en el departamento.
–Luisa,
esta gata se va ya mismo –dijo Mariana y se puso a buscar a la Yayita que,
quizás anoticiada de las intenciones de la visita, había desaparecido vaya a
saber en qué rincón de su parte de la casa.
–La
asustaste, ahora no la vas a encontrar. A mí ya me pasó.
–La
voy a encontrar, aunque tenga que dar vuelta el departamento.
–No
seas loca Mariana. Además, es temporario, me van a llamar de la veterinaria en
cuanto le encuentren un hogar definitivo.
–
¿Y si nadie quiere quedarse con ella?
–
¿No viste lo linda que es? la veterinaria me dijo que estos gatos son muy
buscados. Son de raza. Ya publicó las fotos en eso del Facebook y dice que
tiene un montón de “me gusta”.
–
¿De raza? Haceme reír, Luisa. Hay millones de gatos como este. Si no la vienen
a buscar en una semana, la tirás a la calle por más “me gusta” que tenga.
Luisa
prefirió responder que sí antes que seguir discutiendo con su nieta. A partir
de ese día, sin embargo, trabó la puerta por dentro para que no volviera a
sorprenderla.
Pasó
el tiempo y al final a Mariana le quedó claro que la Yayita había encontrado un
hogar y nadie iba a tirarla a ninguna calle, nunca más. Mientras tanto, Luisa
se fue acostumbrando a la rutina de vivir con una gata siendo alérgica. A la
Yayita, por su parte, parecía no importarle que su compañera de cuarto la tocara
solo utilizando guantes, ni que le vedara el acceso a ciertas zonas de la casa.
Se conformaba con destrozar las plantas del balcón o con cazar las moscas que
revoloteaban por ahí. Luisa intentó educarla, al menos para que respetara sus
plantas, pero a la larga terminó desistiendo porque cada vez que intentaba
retarla, la Yayita la miraba con esos ojitos tristes que le hacían recordar su
larga estadía en la veterinaria.
Una
mañana, al salir del dormitorio, Luisa se sorprendió de que la Yayita no la
estuviera esperando detrás de la puerta. La llamó.
–
¿Yayita, Yayita? ¿Dónde estás, mamita?
La
encontró en el balcón, parecía desganada. Le puso comida y agua, pero ni comió
ni probó una sola gota. A las nueve la llevó a la veterinaria. Esperó dos horas
a que la revisaran.
–Tiene
un tumor en los intestinos. Puede ser una secuela de aquella infección o quizás
algo congénito. Es grave, pero podemos intentar operarla.
Le
dijo que la operaran sin importar lo que costara. Luisa tenía unos ahorros y si
era necesario podía pedir un préstamo. Lo que fuera necesario para salvar a la
Yayita. Tuvo que dejarla en la veterinaria y volverse sola a su casa. La
operación fue esa misma tarde. Quizás porque no tenía con quién hablar, llamó a
su nieta, aunque después se terminó arrepintiendo, como siempre.
–Yo
te dije, ¿cómo se te ocurre levantar un gato de la calle? Y encima siendo
alérgica. Vos no estás bien, Luisa. Después de esto vas a ir a ver a un
psiquiatra –dijo Mariana esa tarde mientras esperaban en la veterinaria.
Luisa
se preguntó cuándo su nieta había dejado de llamarla abuela. Quizás fue después
de la muerte de sus padres; no podía recordarlo y, la verdad, ya no le
importaba.
–Si
sale de esta, yo misma me voy a poner en campaña y le buscamos una casa. Pero
esa gata no vuelve a tu departamento. ¿Está claro?
No
hizo falta buscarle otro hogar. Una hora más tarde la veterinaria salió del
quirófano para decirle a Luisa que no habían podido hacer nada. El tumor estaba
muy extendido. De todos modos, lo importante era que no había sufrido.
–
¿Puedo verla? –dijo Luisa.
Estaba
en una camilla, envuelta en una toalla. Cuando Luisa se acercó a tocarla,
Mariana le agarró el brazo.
–No
Luisa, no vamos a salir corriendo al hospital con vos. Ya la viste. Ahora nos
vamos.
Volvieron
al departamento. Luisa no dijo una palabra en el camino ni derramó una sola
lágrima delante de Mariana. Sí, se dijo, Mariana, ¿por qué tenía que llamarla
nieta si ella no la llamaba abuela?
–No
hace falta que subas. Me voy a preparar una sopa y después me meto a la cama.
Andá tranquila, Mariana.
Esa
misma noche tiró a la basura todos los juguetitos que había comprado para
intentar, sin éxito, que la Yayita dejara de destrozarle las plantas. Todos no,
era más que obvio, porque ahora, un mes más tarde, volvía a aparecer la
pelotita de golf que tanto le gustaba a la Yayita. Después de dejarla en el
centro de mesa, recordó que, cada vez que la ponía ahí, la Yayita la tiraba al
piso y corría de acá para allá, pateándola, golpeándola contra las patas de los
muebles y los zócalos de las paredes. Más de una vez el vecino de abajo le
había tocado la puerta para preguntarle qué eran esos ruidos.
–No
tengo idea –decía siempre Luisa y cerraba la puerta con una sonrisa pícara.
Después miraba cómplice a la Yayita que la espiaba, desde alguno de sus
escondites, como si entendiera la gracia de la situación.
Pero
ahora la pelotita se va a quedar para siempre en el centro de mesa del comedor
y la Yayita ya no va a patearla porque está pudriéndose, enterrada en los
fondos de la veterinaria.
El
empleado del almacén la saca de sus pensamientos.
–
¿No lleva más leche, abuela?
–No,
ya no.
De
vuelta en el departamento deja las cosas en la cocina y va al baño. De paso por
el comedor nota algo raro, pero sigue su camino, urgida por la presión de su
vejiga. Cuando vuelve a la cocina descubre qué es lo que le llamó la atención.
La pelotita ya no está en el centro de mesa. No puede ser, piensa, cuando oye
un ruido conocido en su habitación: Un lento rodar que termina segundos más
tarde con un golpe seco.
Luisa
llega a su habitación. Ve cómo la pelotita vuelve a salir de debajo de su cama,
golpea contra el zócalo y va a dar junto a sus pies. Casi por instinto, la
patea otra vez bajo la cama y un segundo más tarde la pelotita vuelve a salir y
a quedar mansa a su lado. Luisa se arrodilla, se agarra del colchón y se agacha
para mirar bajo su cama. No hay nada. Se pone de pie y vuelve a patear la
pelotita bajo la cama para verla volver una y otra vez. Una y otra vez,
también, se vuelve a agachar para comprobar el vacío bajo su cama. Sabe que,
aunque no la pueda ver, la Yayita está ahí bajo su cama, como antes,
devolviéndole una y otra vez su juguete preferido.
Va
hasta la heladera. No tiene leche, pero recuerda que a la Yayita le gustaba el
queso crema. Pone un poco en un platito y lo deja bajo la cama. Se aleja unos
pasos y espera en silencio. Más tarde se agacha para sacar el plato. Está
limpio, sin un solo rastro de queso crema. Sonríe. Va al departamento de al
lado y le pide a su vecina un poco de comida para gatos. Vuelve a la habitación
y deja la comida junto a una tacita con agua bajo la cama. Luisa siente que la
invade una felicidad perdida, una felicidad que, creyó, jamás volvería a
sentir. No llama a su nieta, no le cuenta a nadie, solo se queda el resto de la
tarde pateando la pelotita de golf bajo la cama para que su gata invisible se
la devuelva. Aunque no pueda verla, Luisa disfruta imaginándola correr de acá
para allá, devolviendo la pelotita para que ella se la vuelva a patear. Llora
de alegría.
Cuando
se hace de noche Luisa piensa que es mejor dejar de hacer ruido si no quiere
que su vecino suba una vez más a quejarse. Vuelve a la cocina, se prepara un
té, después se mete en la cama y apaga la luz del dormitorio. En medio de la
oscuridad, dice:
–
¿Yayita, Yayita? ¿Dónde estás, mamita?
Desde
debajo de la cama le responde un maullido que recuerda muy bien. Segundos más
tarde siente cómo se clavan las pequeñas garras en el colchón. No la reta como la
retaba cada vez que se colaba sin permiso dentro del dormitorio. Vuelve a
llamarla.
–
¿Yayita, Yayita? Vení, mamita.
Siente
la presión de las cuatro patitas que van subiendo desde los pies de la cama
hasta hacerle sentir una húmeda respiración junto a su cara. Saca una mano
fuera de las sábanas y, por primera vez desde aquella noche en que escuchó sus
maullidos llamándola, Luisa acaricia a la Yayita sin usar sus guantes. Jamás
hubiera imaginado que su pelaje fuera tan suave. Llora de alegría en la total
oscuridad cuando la Yayita le devuelve su afecto con un largo ronroneo.
–Sí,
mamita –dice–. Otra vez juntas... Para siempre.
Feliz,
Luisa cierra por fin sus ojos y se deja llevar por esa sensación casi narcótica
que le produce el aliento tibio de la Yayita junto a su cara.
.jpg)